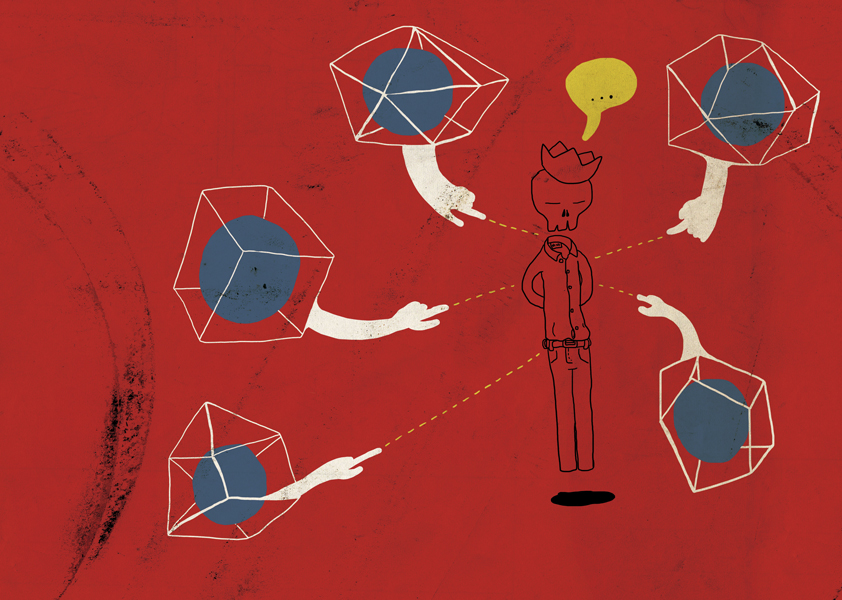Los discursos y las disciplinas se ocupan de la “cuestión ni-ni”, ¿son parte de su solución? El sociólogo Esteban Kreimerman lo había investigado para su tesis de grado (El gobierno de las ganas. Una arqueología del joven que no estudia ni trabaja) y aquí actualiza su análisis.
Texto: Esteban Kreimerman / Ilustraciones: Gonzalo Saavedra
El 26 de abril de 2016 el general Guido Manini Ríos sacudió un tema que de cuando en cuando molesta a los medios (y, presumiblemente, a la sociedad) de Uruguay: los jóvenes que no estudian ni trabajan. Mientras era entrevistado en la radio El Espectador, el comandante en jefe del Ejército habló de la posibilidad de que entre 700 y 800 de estos jóvenes se incorporaran a unidades militares en las que recibirían “una educación básica”, “cierta disciplina”, “normas de higiene” y aprenderían oficios, lo que, en conjunto, les daría “la posibilidad de transitar por la vida con ciertas herramientas que hoy en su estado de marginalización no tienen”. Los muchachos recibirían también “un estímulo” del orden del 50% de la remuneración de un soldado. Para esto sería necesario “un marco legal” y, por supuesto, “apoyo en cuanto a recursos”.
Faltaba afinar unos cuantos detalles de la propuesta —uno nada menor: la eventual obligatoriedad del servicio—, pero su verdor no impidió que se convirtiera en un tema de tertulia y cosechara una buena cantidad de rechazos. Se cuestionó la legitimidad ética e institucional del Ejército para hacer una propuesta de este tipo, su sospechoso oportunismo y el afán disciplinario con que se quería lidiar con estos muchachos.
Es difícil juzgar la idoneidad del Ejército para hacer lo que básicamente sería trabajo social, o evaluar cuánto hay en la propuesta de preocupación real por el problema. En cambio, podemos lanzar otras preguntas: ¿cómo es posible que surja una iniciativa así? ¿Qué condiciones sociales y políticas generan el espacio para que sea pensable una propuesta de este tipo? Para contestarlas, hay que intentar entender la cuestión de los jóvenes que no estudian ni trabajan.
Ahora, ¿cuántos son estos muchachos? La respuesta es sencilla: 131.000. O más bien 90.000. O 45.000. O 30.075. O alrededor de 28.000. Cada estimación depende de qué se mida exactamente, es decir, de la definición del objeto a medir. Hay 131.000 jóvenes de entre 15 y 29 años que no asisten a un centro educativo ni están empleados. La estimación baja a 90.000 si quitamos a los jóvenes que son los responsables de las tareas domésticas en sus hogares. Bajamos de 90.000 a 45.000 si quitamos a los jóvenes que no estudian y no tienen un trabajo, pero que buscan trabajo; es decir, a los jóvenes desempleados. Bajamos de 45.000 a 30.075 si incluimos a los adolescentes de 14 años y usamos el censo de 2011 en lugar de la Encuesta Continua de Hogares. Y si también quitamos a quienes padecen de una o más discapacidades severas, bajamos a cerca de 28.000.
28.000 personas de entre 14 y 29 años que no asisten a ningún centro educativo público ni privado, no trabajaron al menos una hora durante la semana anterior al censo, no “hicieron cosas para afuera” del hogar, no tienen un trabajo al que volverán, no buscaron trabajo ni se encargaron de los quehaceres del hogar. Quizás podríamos considerarnos satisfechos, dar el trabajo por concluido e irnos a hacer otra cosa. Pero algo falla.
¿Quiénes son esos 28.000? ¿Son tan parecidos entre sí para que tenga sentido contarlos a todos juntos? ¿No trabajar ni estudiar los asemeja tanto para olvidar lo que los separa? Porque por supuesto que hay cosas importantes que los separan. Aquí entra la segunda pregunta que se suele hacer la gente al hablar de estos jóvenes: ¿son todos pobres? Esta respuesta es aun más sencilla que la anterior: no. La mayoría sí lo son, pero hay muchos que no. Y eso es un problema a la hora de entender el fenómeno.
Nadie calcula por amor al conocimiento la cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan. Se trata siempre de investigaciones directamente preocupadas por lo que es considerado un problema social (para esos jóvenes mismos, para el resto de las personas o para ambos). Se los mide porque preocupan. Pero no preocupan todos por igual. Seguramente no genera preocupación un joven que no estudia ni trabaja y pasa el día mirando la televisión en su casa de Punta Gorda. O, en todo caso, no preocupa de la misma manera que un joven que no estudia ni trabaja y pasa el día sentado en el cordón de una vereda del barrio Marconi. Lo que preocupa son los jóvenes que no estudian ni trabajan y además son pobres. Pero si ésa es la preocupación, ¿por qué medirlos de una manera tal que no permite diferenciarlos de los que no son pobres? Y más importante aun: ¿por qué llamarlos de una manera que no permite diferenciarlos de los que no son pobres? ¿Por qué usar un nombre que parece oscurecer el fenómeno que queremos iluminar? “Joven que no estudia ni trabaja” siempre tiene algo de sobra y algo de falta respecto de aquello de lo que quiere hablar: no abarca todo lo que querría abarcar, y abarca cosas que querría dejar fuera. ¿Por qué llamarlos de una manera que no dice directamente lo que se quiere decir? La respuesta es tan sencilla como las anteriores: porque un joven que no estudia ni trabaja no es, sin más, un joven que no estudia ni trabaja. Porque estudiar y trabajar no significa, sin más, estudiar y trabajar.
Se trata entonces de saber qué significa realmente estudiar y trabajar. Y para eso me temo que resultan insuficientes los instrumentos clásicos de las ciencias sociales. Éstas se aproximarían al fenómeno tomándolo o bien como una categoría lógico-teórica —en cuyo caso intentarán refinar la definición— o bien como un conjunto de cuerpos concretos —en cuyo caso intentarán contarlos o entrevistarlos—. El problema es que estas aproximaciones no abordan al joven que no estudia ni trabaja como lo que realmente es: un personaje. Es en su carácter discursivo que la verdad del joven que no estudia ni trabaja puede desplegarse. Y como todo personaje, sólo existe como parte de una narración. Por lo tanto, para comprender la “cuestión ni-ni” es necesario estudiar la narración en la que él es un personaje —y no necesariamente el principal—.

Manga de delincuentes
El joven que no estudia ni trabaja tuvo su momento mediático más alto en 2013, cuando el gobierno presentó el Plan 7 Zonas, con el que pretendía coordinar el trabajo de distintas instituciones estatales que se desarrollaban “en territorio” en siete barrios de Montevideo y Canelones en los que se concentraba el “núcleo duro de la pobreza”. Con esa frase, el gobierno había bautizado a aproximadamente 5% de la población que no había logrado salir de la pobreza a pesar del crecimiento económico y los planes sociales de los últimos ocho años. Entre las distintas medidas del plan estaba la designación de los “programas prioritarios”. Se trataba de tres políticas gubernamentales que ya estaban en funcionamiento, a las que a partir de ese momento se les daría más relevancia: Uruguay Crece Contigo, Cercanías y Jóvenes en Red. Este último estaba específicamente destinado a trabajar con los jóvenes que no estudian ni trabajan en los barrios seleccionados.
El Plan 7 Zonas se presentó como la “puesta en territorio” de un documento presentado por el Poder Ejecutivo un año antes: la “Estrategia por la vida y la convivencia”. Con éste, el gobierno pretendía recuperar la iniciativa en un tema que parecía estar yéndosele por completo de las manos y que era el caballito de batalla de la oposición: la inseguridad, que cuatro años antes, en 2009, se había consagrado como la primera preocupación de los orientales en las mediciones de opinión pública. Ese año, según las encuestas, se dio la consagración de la hegemonía del discurso securitario, que venía cocinándose mucho tiempo atrás.
El discurso securitario es bastante sencillo y tremendamente conocido, por lo que no será difícil mostrar de qué se trata y cómo funciona. La sociedad uruguaya fue expulsada del paraíso. El Edén se encuentra en algún lugar del pasado, presumiblemente en torno a los años 40 y 50 del siglo XX. Este valle de lágrimas en que nos encontramos ahora se llama “inseguridad”. Y el cielo al que alguna vez retornaremos se llama “seguridad”. ¿Qué es lo que nos impide franquear sus puertas? La presencia de un desaseado cancerbero: el delincuente. El delincuente es “nuestro” enemigo. ¿Y quién es “nosotros”? El eterno antagonista del delincuente: el trabajador.
Trabajador vs delincuente: he ahí la oposición fundamental del discurso securitario y también, gracias a su posición hegemónica, de la sociedad toda, que se estructura por completo en torno a este antagonismo. Ésa es la magia de la hegemonía: no sólo estructura el campo del que habla sino que produce efectos sistémicos mucho más amplios que, en este caso, llegan a afectar a todo el campo social. Ahora bien, contra lo que podría pensarse en un primer momento, el delincuente no es, necesariamente, un delincuente: no es necesario delinquir para ser un delincuente y es posible no ser un delincuente a pesar de haber delinquido. Porque la condición de “delincuente” no tiene una relación de identificación plena con el delito. Porque el discurso securitario no se contenta con oponer a trabajadores y delincuentes: también dice que los delincuentes son pobres. O, a la inversa, que los pobres son delincuentes.
Para este discurso la pobreza es sinónimo de delincuencia y de peligrosidad, en tanto las dos son síntomas de aquello que es la verdadera causa de ambas: la falta de valores, que es lo mismo que la falta de cultura, que es lo mismo que la falta de educación. La cadena equivalencial tiene tres eslabones: “delincuente”, “pobre” e “inculto”. “Pobre pero honrado” sintetiza bien tanto las distintas estrategias destinadas a romper esa férrea asociación como su fracaso: al tiempo que pretende salvar a quien la invoca, no deja de recordar que pobreza y honradez son cosas contradictorias. Vivimos un terrible “retorno de las clases peligrosas”, una situación en la que los pobres y excluidos amenazan con volver en cualquier momento a por sus fueros y tomar a sangre y fuego nuestras pertenencias bien habidas. O al menos eso fantasea el discurso securitario. Así las cosas, la única respuesta posible es la represión. En definitiva, el discurso securitario es una forma de lidiar con los pobres y los excluidos por el sistema consistente en culpabilizarlos, a ellos y a su inmoralidad, por su propia situación y, consecuentemente, acomodarlos a palazos.
A pesar de haber sido constantemente cuestionada desde posiciones de izquierda, la política de seguridad del Frente Amplio en el gobierno —dejando de lado el breve interregno en que José Díaz fue ministro del Interior— ha estado consistentemente alineada con el discurso securitario. Esto puede verse en el inmenso aumento en la cantidad de presos, en el constante endurecimiento de las penas, en el crecimiento del presupuesto del Interior (siete veces mayor que el del Ministerio de Desarrollo Social, en 2009 superó por primera vez al del Ministerio de Defensa) y, a menudo, también en los discursos de sus jerarcas.
La “Estrategia por la vida y la convivencia” parecía plantear un giro hacia posiciones menos represivas. No planteaba explícitamente la existencia de antagonismos, de oposiciones ni enemistades, aunque no desconocía el problema de la inseguridad. Lo logró gracias a dos operaciones retóricas: el nombre del problema había cambiado de “inseguridad” a “violencia” y el nombre de la solución pasó de “seguridad” a “convivencia”. La primera operación hizo desaparecer al delincuente como personaje, ya que la violencia no produce un violento de la misma manera que el crimen producía a un criminal. Y la segunda operación permite, al reconocer las “causas sociales” de la violencia (la desintegración social producto del neoliberalismo de los 90), plantear la necesidad de articular la política represiva con políticas sociales.
Ahora bien, eso es lo que ocurre a nivel explícito. ¿Es realmente lo que sucede en la “Estrategia por la vida y la convivencia”? Para saberlo tenemos que estudiar la conformación del joven que no estudia ni trabaja en tanto personaje. Y para eso, debemos analizar otro discurso.
Divino tesoro
El joven que no estudia ni trabaja procede de la sociología de la juventud, las generaciones y las transiciones. Esta disciplina entiende a la juventud como una posición estructural dentro de un esquema bastante cerrado de ciclo vital: es el momento en que uno se prepara para ser adulto, es decir, cuando uno estudia y se apronta para trabajar; en otras palabras, la juventud es la etapa en que se acumula capital humano. El objeto de estudio de esta sociología son las “trayectorias”, esto es, las formas concretas en que se da el pasaje de las posiciones jóvenes a las posiciones adultas. Las trayectorias, en teoría, se dividen en dos: una trayectoria virtuosa (que permite una adecuada acumulación de capital humano), por un lado, y por el otro, todas las demás, llamadas vulnerables (las que implican un abandono relativamente temprano del sistema educativo). Pero resulta que empíricamente la trayectoria teóricamente virtuosa es la trayectoria real de los jóvenes de clase media y alta, y que la trayectoria teóricamente vulnerable es la trayectoria real de los jóvenes de clase baja. Por lo tanto, esta sociología de la juventud y las transiciones es, más bien, una sociología de la consolidación de la exclusión social de los jóvenes pobres. Su objeto de estudio son las causas que llevan a los jóvenes pobres a seguir trayectorias vulnerables.
Es dentro del esquema de las trayectorias que emerge el joven que no estudia ni trabaja. Sin embargo, aparece como una anomalía: la teoría está preparada para explicar la existencia de trayectorias vulnerables, pero no la ruptura de toda trayectoria. La cuestión es cómo explicar esta anomalía. Los estudios empíricos suelen distinguir entre tres tipos de jóvenes que no estudian ni trabajan: 1) jóvenes que no estudian, no trabajan ni buscan trabajo, pero se ocupan de los quehaceres del hogar, 2) jóvenes que no estudian ni trabajan pero buscan trabajo, y 3) jóvenes que no estudian, no trabajan, no buscan trabajo y no realizan los quehaceres del hogar. La inclusión del primer grupo cae rápidamente ante la crítica feminista: se compone muy mayoritariamente de madres adolescentes pobres que sí trabajan, sólo que de manera no remunerada. El problema está en la distinción entre el segundo y el tercer grupo.
¿Cómo distinguir entre jóvenes desempleados que buscan trabajo y jóvenes que no estudian ni trabajan “propiamente dichos”? Y más importante: ¿por qué distinguirlos? Unos son tan jóvenes que no estudian ni trabajan como los otros. Es difícil distinguirlos con encuestas, y hay investigaciones cualitativas que desmienten la existencia de una frontera entre unos y otros. Y, sin embargo, la frontera no deja de ser trazada por las investigaciones y por el gobierno, que tratan a ambos como problemas cualitativamente diferentes. El hecho de que esta frontera se trace a pesar de las dificultades para encontrarla muestra que “no estudiar ni trabajar” no significa, sin más, “no estudiar ni trabajar”, sino “exclusión social”.
La frontera separa a los incluidos de los excluidos y, dado que —según lo entiende este discurso— la exclusión es el resultado de trayectorias vulnerables, para comprender la frontera es necesario observar cómo estas investigaciones explican que los jóvenes sigan esas trayectorias. En primer lugar, aparece un problema económico: estos jóvenes provienen de hogares pobres y habitualmente deben salir a trabajar a edades muy tempranas, lo que les hace difícil mantenerse en el sistema educativo. Luego viene el sistema educativo mismo que a menudo opera activamente para expulsarlos y que frecuentemente es tomado como campo de cuestionamiento e intervención por parte de los investigadores y encargados de políticas. Pero estas dos causas resultan insuficientes: no bastan para separar a los incluidos de los excluidos. Jóvenes en la misma situación pueden acabar siendo desem- pleados o “ni-ni” sin que la situación del hogar o el sistema educativo permitan explicar por qué. Así que para resolver el problema los investigadores recurren a un tercer factor explicativo: los valores.
En honor a la verdad, no siempre les llaman “valores”: “pautas culturales” probablemente sea un nombre más habitual. Pero la diferencia no es demasiado grande. Lo que verdaderamente alejaría a los jóvenes del sistema educativo y el mercado de trabajo es haber adquirido pautas culturales que no privilegian los valores familiares, la disciplina, el esfuerzo ni la disposición hacia la postergación de la gratificación. O sea, valores de “clase media”. Así, la frontera entre los incluidos y los excluidos, la verdadera y final frontera, es trazada en el campo de la moral.
Al mejor gestor
Ésta no es la única sociología de la juventud: al igual que en el resto de los campos sociológicos, existen otras corrientes que, por ejemplo, analizan la construcción de los jóvenes construidos como objetos peligrosos, o los estudian como actores políticos y sociales. Sin embargo, es la dominante en la academia y ha sido adoptada como propia por varias oficinas estatales, especialmente por el Instituto Nacional de la Juventud. Por ejemplo, el Plan Nacional de Juventudes 2011-2015 está plenamente alineado con este discurso, lo mismo que políticas como Jóvenes en Red.
Ahora bien, la sociología de la juventud y las transiciones no ha estado sola en este ascenso: el Ministerio de Desarrollo Social, fundamentalmente, pero también otras reparticiones, como la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Educación y Cultura, están alineados con una sociología que, sin hablar específicamente de los jóvenes, comparte algunas de las características fundamentales de este discurso: separación entre pobres y trabajadores (a pesar de que la amplia mayoría de los pobres trabaje y que un gran número de trabajadores no pobres corra serio riesgo de volver a la pobreza ni bien las condiciones económicas decaigan), foco en los pobres (y no en los ricos, ni mucho menos en la relación entre ricos y pobres) y preocupación por los valores (llamados “pautas culturales”).
Se trata de un discurso fuertemente despolitizador. Cierto es que entiende como un problema ético la vulneración de derechos que significaría la pobreza. Sin embargo, no busca resolverla atacando las injusticias estructurales que dan derechos a unos y los quitan a otros, sino con políticas públicas bien gestionadas. Se trata de una despolitización “de segundo orden”, por así decir: el problema político se diluye en un problema de gestión. Esta sociología tiene una fuerte vocación por la creación y gestión de políticas públicas: se piensa a sí misma desde el Estado y desde él opera. Eso no significa que lo haya tomado por completo: el discurso hegemónico sobre la juventud sigue siendo el discurso represivo, que campea libremente por el Ministerio del Interior.
Es con esta sociología que el discurso represivo se encuentra cuando llega a la “Estrategia por la vida y la convivencia”. Ese encuentro genera algunos cambios en la forma en que el Estado lidia con los pobres y los excluidos: por ejemplo, las políticas sociales reciben una legitimación muy explícita. Ese cambio no es menor: no hay poca diferencia entre meter a alguien en un salón de clases y meterlo en la celda de una comisaría o la parte de atrás de una ambulancia. Eso puede contarse como un éxito para esta sociología, y creo que ella —o mejor dicho, quienes la producen tanto en la academia como en el Estado— representa un intento serio y sincero por torcer la forma en que el Estado lidia con los excluidos hacia formas menos represivas. Y seguramente para un joven individualmente considerado sea mucho mejor estar que no estar en programas como Jóvenes en Red. No obstante, cuatro años después de la aparición de la “Estrategia…” lo limitado de este camino es suficientemente claro: desde 2012 la política de seguridad no hizo sino afianzarse en sus rasgos más represivos.
Sin embargo, era algo de esperar, ya que si bien la “Estrategia…” introduce algunos cambios, no toca en absoluto los tres puntos clave de la hegemonía securitaria: la separación tajante entre pobres y trabajadores, el foco en los pobres y la moralización de la pobreza. Las “clases peligrosas” no dejan de retornar. Porque “joven que no estudia ni trabaja” significa “joven excluido y marginado”, pero también significa “joven atorrante y peligroso”. Lo que esta sociología permite es jugar en los dos registros a la vez: puede ser utilizada tanto para sostener el discurso securitario de la represión como el discurso progresista de las políticas sociales. Y lo permite porque no deja de considerar que el problema de la pobreza es cualitativamente diferente del problema de la clase trabajadora en general, que la pobreza y la inmoralidad están intrínsecamente entrelazadas y que la pobreza se soluciona con gestión y no con política.
Se trata de una sociología útil a un gobierno posneoliberal que no modifica en lo esencial un modelo de acumulación basado en la exportación de commodities y la atracción de capitales transnacionales vía exoneraciones impositivas y paz social (sindical), al cual complementa con una buena gestión de una buena coyuntura y una muy importante redistribución, a la vez que deja básicamente intactos los privilegios de los poderosos. Es esta sociología y las políticas sociales en ella inspiradas lo que genera el espacio para la propuesta del general Manini Ríos. Porque si bien aquellas reniegan del uso de la disciplina y apuestan a capturar el deseo y la pasión del joven, al igual que el comandante en jefe entienden que la llave para la solución del problema está en la subjetividad de estos jóvenes, en sus creencias y sus habilidades. Que esa subjetividad pueda cambiarse a caricias o a palazos termina volviéndose un detalle técnico que ya resolverá un buen gestor.
[wc_box color=»secondary» text_align=»left»]
Sample Content
[/wc_box]